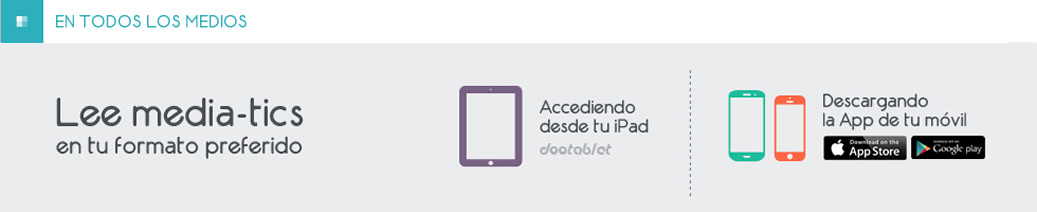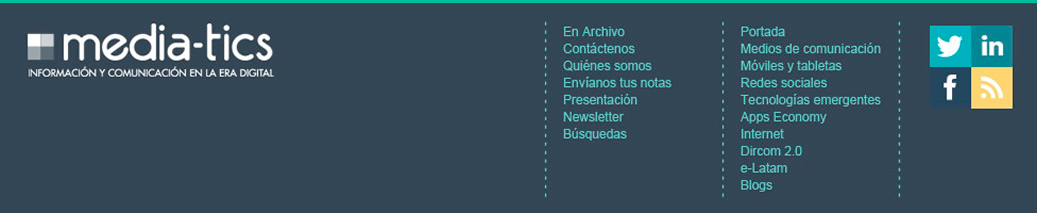Vicente Romero me metió por la puerta de atrás en aquella redacción, saltándose todos los procedimientos. Me llevaba como fotógrafo en algunos de sus reportajes y así vi mis fotos de pipiolo aprendiz publicadas a toda página en un diario vespertino que tiraba más de 250.000 ejemplares.
Un día me dijo que se había enterado que el viejo Teatro Coliseo Carlos III de El Escorial, en la céntrica calle Floridablanca, se iba a derribar para hacer apartamentos. Averiguó el nombre de la inmobiliaria y fuimos los dos –yo con la cámara oculta en el bolsillo de mi gabardina-y dijimos en la puerta que veníamos de la inmobiliaria en cuestión. Mientras él entretenía al portero, yo me deslicé discretamente por un patio de butacas medio desvencijado y tiré varias fotos. Salió a página entera en el diario. Allí terminó la historia. Hoy el teatro, magníficamente remozado, es una de las joyas de ese lugar histórico.
Creo que nunca cobré una peseta por mis fotos para “Pueblo”, pero me di por muy bien pagado.
Muchos años más tarde, estaba yo ejerciendo como director en funciones del diario económica del Grupo Zeta, “Gaceta de los Negocios”. Era sábado y la directora, Marisa Navas, delegaba en mí. La secretaria de redacción me dijo que me llamaba “un tal Emilio Romero”. Me puse al momento. Había visto por O’Donnell pasear al viejo Romero, muy envejecido y siempre acompañado. Tenía su casa por allí cerca. Aquel día me dijo: “mire usted Ormaetxea, le he enviado mi colaboración habitual, pero ya nadie me publica en Madrid. ¿Tendría usted la bondad de publicarla?”. “Por supuesto don Emilio, ahora mismo me ocupo de que se incluya y muchas gracias por su colaboración”.
Me acordé de cuando don Emilio entraba en la redacción de Huertas 73, usando el ascensor, nunca el de noria. De repente, hasta el tableteo de las Olivetti se amortiguaba. “Ya está aquí Emilio Romero”. Parecía que había llegado Dios en persona. “Sic Transit Gloria Mundi”.
En mis 45 años de profesión he conocido muchas redacciones, distintas tecnologías y reconversiones. Siempre me gustó el ambiente trepidante y ansioso de las redacciones. De las antiguas, especialmente. Con poco más de veinte años, hice prácticas un verano en el diario “Alerta” de Santander, dirigido por Francisco de Cáceres. Entrabamos después de cenar, pero durante el día los becarios de las páginas de verano teníamos que haber hecho un reportaje. Lo escribíamos y tras las bromas de rigor de El Machinero, había animada charla. Lorenzo Garza, que venía de años de trabajar en el Universal de Caracas, nos daba envidia con sus historias sobre aquella Venezuela bañada en petróleo. Más tarde, bajábamos a la rotativa Marinoni y nos llevábamos algunos ejemplares, manchándonos con la tinta de lo que habíamos escrito horas antes. Y al Rio de la Pila a tomar la penúltima.
En “Pueblo” había una dura censura, pero aquellos piratas se las arreglaban bastante bien para darle esquinazo. Y Emilio Romero les apoyaba a muerte. He visto declinar la profesión hasta límites terribles e impensables. La llegada de Internet ha sido como el pistoletazo de salida de la decadencia. “No entiendo esto de que regalemos en Internet lo que cobramos en el quiosco”, me dijo no hace mucho mi editor, un gran periodista, que en paz descanse, Juan Pablo de Villanueva.
No voy a derramar muchas lágrimas, pero apuntaré algunas perlas sobre la que García Márquez dijo que “era la mejor profesión del mundo”. Paro registrado en España: unos 7.000 periodistas sin contar los que han terminado estudios, pero no encuentran trabajo. El 75% admite que recibe presiones en su trabajo. El 82% dice que la profesión tiene mala imagen. Los arrepentidos de su trabajo son nada menos que el 87% en EEUU y Reino Unido. Hay 350 periodistas en la cárcel en el mundo por ejercer. Decían que la Inteligencia Artificial aliviaría el trabajo de los redactores, pero los tuits y desinformación generados por IA son una plaga. Una mirada al quiosco es un horror: la misma información se titula de forma contraría en distintos diarios. Los titulares que escamotean la noticia para que hagas clic dan asco. El periodismo de trinchera deja de ser periodismo. Los antaño mimados corresponsales de guerra son ahora muchos de ellos autónomos que se pagan el viaje, remunerados a 40 euros la crónica por jugarse la vida, con un chaleco antibalas prestado por Reporteros sin Fronteras.
Jesús Fernández Úbeda ha escrito 300 páginas trepidantes, que se leen del tirón, que dan cuenta de una época demasiado olvidada, que no era un nido de piratas sino de reporteros sin bandera, apasionados de su trabajo. Debería ser lectura obligada en las escuelas de periodismo. Que, al menos, así sea.







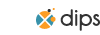







 Si (
Si ( No(
No(