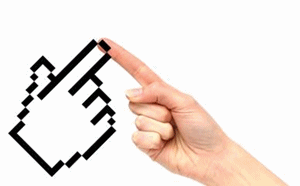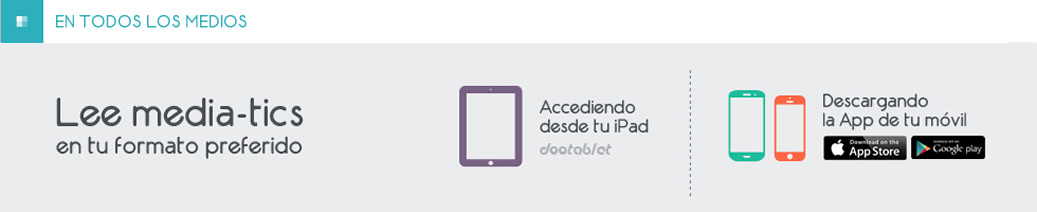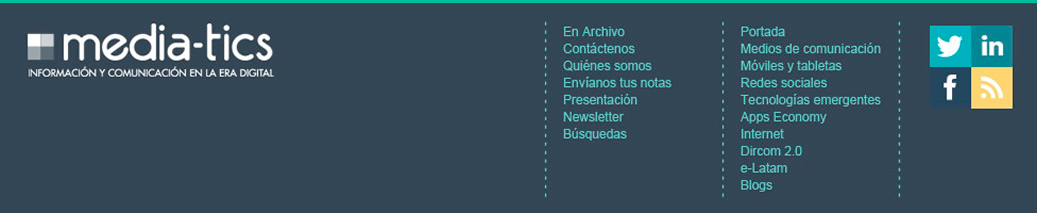La mayoría de las empresas que gobiernan el mundo digital nacen y viven en la costa de California, pero muchas apuntan ahora a Seattle, que se alza como el futuro... a pesar de las reticencias de sus habitantes.
Buen clima, playas de revista, surf, ciudades icónicas, modernidad, libertad... California lo tenía todo para convertirse en el epicentro global del mundo digital y tecnológico. Máxime teniendo a Stanford como universidad de referencia y habiendo cobijado el nacimiento de Google, Facebook y una maraña de startups centradas en diseñar el futuro. Porque Silicon Valley es el futuro en sí mismo, el lugar en el que se idean las disrupciones que marcarán nuestra existencia durante las próximas décadas. Desde coches sin conductor, hasta robots (esto último con permiso de Japón). Desde las apps que todos instalaremos en nuestros móviles, hasta esos mismos móviles (y todos los que llegarán de la mano del Internet de las Cosas). Pero todo éxito tiene un precio. Y a veces es bastante alto.
El hecho de que Silicon Valley sea la ciudad de ciudades de la tecnología por excelencia es bueno en sí mismo, pero también tiene una cara oscura. Cerebros de todo el planeta acuden a trabajar en la zona (hasta 28 ciudades diferentes) o a levantar de cero futuros imperios. Se genera riqueza al más alto nivel, lo que ha provocado un aumento del precio de la vivienda que hace casi imposible residir en muchos sitios sin arruinarse. En paralelo, los altos sueldos de estos empleados han creado un entorno elitista donde todo es caro, desde un café hasta hacer la compra. Un lugar prohibitivo que ha expulsado a los locales a zonas más asequibles, creando una burbuja que ha cambiado las reglas del juego: en Silicon Valley todo gira en torno a la tecnología, al próximo unicornio. A la última inversión millonaria por parte de experimentados hombres de negocios que han decidido confiar en un grupo de chavales. En Silicon Valley lo habitual es lo diferente, lo disruptivo.
El futuro está en el norte
Aunque a Silicon Valley todavía le queda mucha vida, cada vez más disruptores miran hacia el norte. Concretamente a Seattle, en el estado de Washington, una ciudad que ocupa poco más que la mitad de Madrid, pero con 600.000 habitantes. Algo que sus ciudadanos ven con verdadero pavor, a pesar de la riqueza que generaría en un lugar ya acostumbrado a grandes empresas: aquí están Boeing, Microsoft y Amazon. Pero el peligro que sienten es que pueden terminar convertidos en el patio trasero de Silicon Valley. O aun peor: en una extensión, a pesar de los 1.300 kilómetros que median entre ellos. Ya hay muchos empleados que residen en Seattle y trabajan en California. Muchos otros piden un tren de alta velocidad que una ambas zonas para potenciar este fenómeno. Seattle no se niega a convertirse en un segundo centro de referencia para la tecnología global, pero no quiere pagar cualquier precio por ello. Por eso abogan por mantener su propia identidad. Una en la que no hay impuestos sobre la renta y en la que la vida es más tranquila. Un lugar donde no hay surf y donde la temperatura media es de 10 grados, frente a los 14 de San Francisco o los 18 de Los Ángeles.
A pesar del miedo de Seattle,
la ciudad ya es un importante foco de tecnología. En la práctica, desde aquí se controla el mayor porcentaje de ordenadores del planeta (Microsoft, a través de
Windows) y la estructura sobre la que se asienta Internet en la actualidad (Amazon, a través de sus
Web Services). Muchas empresas de Silicon Valley utilizan ambos servicios, convirtiendo a Seattle en una presencia constante en cualquier compañía californiana. Por el momento,
parece que Seattle quiere seguir siendo un actor en la sombra, a pesar de que aquí "consigues una mejor calidad de vida por la mitad de coste",
resume Simon Crosby, cofundador de la compañía de seguridad informática Bromium. Algo que no quieren perder, a pesar de que, por azares del destino, ya compiten en primera división.







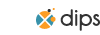






 Si (
Si ( No(
No(